Por Ariel Cabral, periodista.
A través de estas líneas deseo elevar una manifestación pública de arrepentimiento y de reconciliación, en la cual me presento con el corazón contrito para reconocer con franqueza mis pecados. Siento la necesidad interior, urgente e impostergable, de pedir perdón a Jesús, a Su Esposa, la Santa Madre Iglesia, así como también a su jefe visible, el papa León XIV, a quienes, en un momento de oscuridad interior y de confusión personal, dirigí palabras de agravio, ataques y acusaciones temerarias que no correspondían ni al espíritu cristiano ni a la verdad objetiva de los hechos.
Aquello que pronuncié entonces no fue fruto de un discernimiento sereno ni de un juicio iluminado por la gracia, sino la consecuencia amarga de malentendidos personales, de pasiones humanas mal conducidas, de una soberbia espiritual y celo apostólico exacerbados, que nublaron mi entendimiento. Reconozco hoy que mi comportamiento fue precipitado, intempestivo, hiriente y equivocado; y que, al apartarme de la caridad y de la prudencia, terminé convirtiéndome en piedra de tropiezo tanto para mí mismo como para quienes me rodeaban, mis hermanos católicos.
Entre mis faltas más dolorosas, pesa en mi conciencia el haber levantado serias acusaciones contra el presbítero Manuel Ruiz, designado recientemente obispo de la Diócesis de Stella Maris, en Santo Domingo Este, imputándole cuestiones que no sólo no me correspondía juzgar, sino que tampoco podía probar. La Sagrada Escritura nos recuerda con claridad que no debemos juzgar para no ser juzgados (cf. Mt 7, 1), y yo, olvidando este mandato evangélico, me dejé llevar por el resentimiento y el exceso de palabras. Como si eso no bastara, llegué incluso, en un acto de inconsciencia y rebeldía, a proclamar públicamente que deseaba ser tenido por hereje, por “apóstata”, renegando con ligereza de lo más sagrado, mi fe. Hoy me estremece pensar en ello, y desde lo más profundo de mi alma declaro con dolor y vergüenza que me arrepiento de manera sincera de aquella temeraria declaración.

Comprendo ahora, con mayor claridad y serenidad, que aquella actitud mía fue contraria al espíritu del Evangelio. Me apartó del amor, de la humildad y de la obediencia que deben caracterizar a todo discípulo de Cristo, y me condujo por senderos de orgullo y dureza de corazón. Por ello, reconozco mis culpas y, de rodillas en el espíritu, suplico perdón por mis palabras, por mis gestos y por mis acciones que, sin duda, lastimaron a la Iglesia, Mi Iglesia, escandalizaron a mis hermanos y entristecieron el corazón de Dios.
Confieso con firmeza que «amo a Cristo con todo mi ser», y que profeso un profundo respeto por la Iglesia católica, la cual ha sido mi casa espiritual y mi fuente de alimento en la fe durante veintiocho años. No quiero que las sombras de mis errores opaquen la luz de la fe que llevo en el corazón, ni que esas desviaciones injustas manchen la comunión y el aprecio que siento hacia la institución que Cristo mismo fundó (Mt. 16, 18), y que he aprendido a valorar como «Mater et Magistra».
Finalmente, me dirijo a ustedes, mis hermanos en la fe, para pedirles perdón por el escándalo y tropiezo que mis actitudes ocasionaron. Sé que no hay herida que no pueda ser sanada por la misericordia divina ni caída de la cual el Señor no pueda levantarnos si acudimos a Él con humildad. Es mi anhelo que este acto público de confesión y arrepentimiento sirva como testimonio de que, en Cristo, siempre hay posibilidad de recomenzar, de pedir perdón y de restaurar lo que fue dañado.
Hoy, con el corazón sincero, me abandono en las manos de Dios, suplicando que purifique mis culpas y que me conceda la gracia de seguir caminando con fidelidad, humildad y amor en el seno de la Iglesia, a la cual me declaro hijo agradecido y servidor dispuesto hasta que el Padre me llame a morar eternamente en la Jerusalén Celeste.
«Hablé sin inteligencia de cosas que no conocía. Por esto retiro mis palabras y hago penitencia sobre el polvo y la ceniza».
(Job 42, 3, 7).













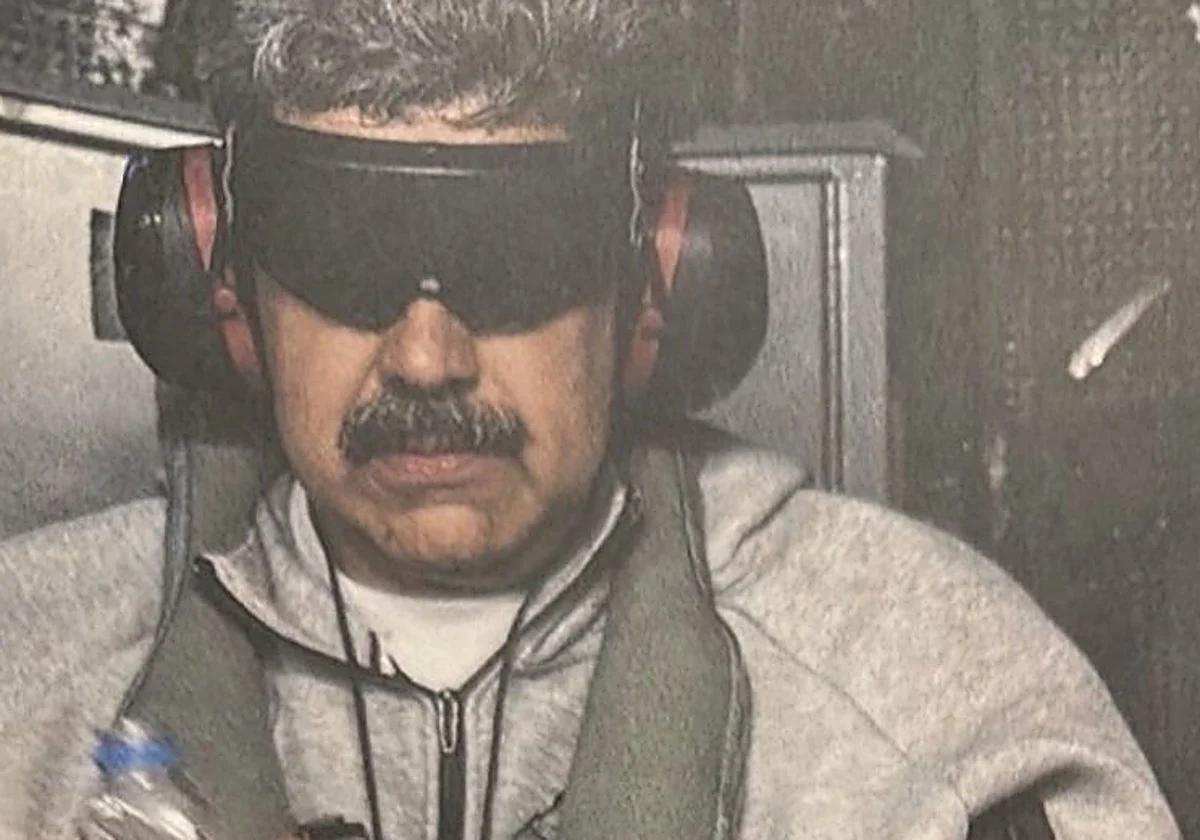

Deja una respuesta